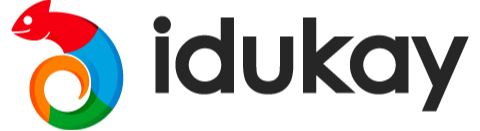Quedarse con la pica
Sep 12, 2023
Por Juan Pablo Crespo
Fui profesor de universidad durante nueve años. Hace dos me retiré y decidí fundar una editorial. La docencia y la edición son trabajos muy distintos entre sí. En el un caso, uno comparte el tiempo y el espacio con grupos numerosos de estudiantes, mientras que en el otro uno se vuelve una suerte de buzo ermitaño que pasa largas horas sumergido en un texto, y de vez en cuando asoma la nariz al aire para hacer ajustes a la obra con el autor, el diseñador o el impresor. No niego que me gusta ese trabajo semi-solitario, pero tampoco puedo dar la espalda al hecho de que con frecuencia extraño las aulas de clase. Son varias las motivaciones de esa añoranza, pero acaso lo que más se obstina en mí cuando recuerdo mis épocas de ´profe´ es la regocijante sensación de lo bien que me la pasaba con mis estudiantes.
Hace unas semanas, la vida me dio una oportunidad dorada de paliar, al menos durante una hora, esa nostalgia académica que me suele embargar. Uno de mis amigos de toda la vida me pidió que lo cubriera en una clase de la universidad. “Es el jueves…”, me escribió en un mensaje de texto, “…de 7:30 a 8:30. Hágales analizar el cuento ´Ligustros en flor´. Acolite.” Por supuesto, no pude despreciar la oferta, y acolité.
Lógicamente quise aprovechar al máximo la experiencia, así que preparé la clase procurando descartar todo aquello que no implicara pasarla bien durante esos sesenta minutos. Tal premisa refleja con descaro mi deseo de satisfacerme a mí mismo, lo cual es por demás cierto, y puede sonar extremadamente egoísta, pero considero que no lo es en absoluto. Estoy convencido de que si me paro a hablar delante de un grupo de personas, debo disfrutar todo lo posible ese momento porque el goce es contagioso. Si yo gozo, los otros gozan. Y lo demás no importa, o no tanto.
Desde que Google se inventó, murió para siempre la aburridora figura del profesor Dueño de la Verdad que transmite contenidos incuestionables que solo él sabe. Ese conocimiento, que en muchos casos solía obligarse a aprender de memoria a los estudiantes, ahora es ubicable, completito, en Google. Y la cuestión es más radical aún: en Google se pueden encontrar trillones de veces más contenidos de los que cualquier profesor puede abarcar en diez vidas y, por si eso fuera poco, también se pueden rastrear desde las más descabelladas hasta las más razonables refutaciones a esas “verdades” que antes se tomaban por ciertas sin más.
¿Entonces cuál es el papel del docente en la actualidad? Por fortuna, creo que uno muy distinto del estereotipo de antaño. No quiero decir que los contenidos deban dejar de formar parte de la enseñanza, pero sí que conviene que dejen de constituir la obsesión del profesor y pasen a ser un mero pretexto en favor de otras posibilidades mucho más provechosas, a fin de cuentas. De entre esas posibilidades, para mí el disfrute tiene una importancia capital. Me parece que, al impartir una clase, el objetivo principal debería ser que esta sea, no un suplicio inútil, sino una experiencia agradable, intensa, divertida. Para el profesor, en primer lugar, y que en consecuencia lo sea también para los estudiantes.
Es como cuando salimos fascinados de un concierto porque los de la banda lo gozaron tanto como los que estuvimos en el graderío, quienes cantamos a todo pulmón las canciones, unos completas y otros sus partes favoritas. Porque no importa tanto quién sabe más cosas –insisto Google siempre va a llevar la delantera– sino que todos hayamos vivido un instante memorable y que cada uno, en la medida de sus intereses y su curiosidad, se quede con ganas de un poco o de mucho más. En definitiva, que el profesor y los estudiantes pasen tan bien durante la hora de clase, que él y los otros se queden con la pica para la próxima sesión. Y para ello hace falta bajarse de la figura del Gran Maestro que todo lo sabe y, por tanto, todo lo limita, y aterrizar entre los estudiantes, no tener miedo a ser uno más, a debatir, a ser cuestionado, y al final del día procurar que ellos, y uno mismo, nos llevemos a casa más preguntas que respuestas.
Precisamente eso fue lo que pasó ese jueves que reemplacé a mi amigo en la universidad. Nos quedó corta la hora de clase. Hasta ahora tengo miles de cosas que discutir con ese grupo de muchachos que fueron mis estudiantes por un día. Espero que ellos estén en las mismas. “Misión cumplida. Magníficos los guambras”, le escribí a mi amigo apenas abandoné el aula. “Gracias. Lindos, no?”, me respondió. “Bellos”, sentencié.
Debo admitir que él hizo la mitad del trabajo al proponer el cuento ´Ligustros en flor´ como tema. Para explicarme, me permito citar un pasaje de ese texto: “Supe que si el conocimiento tiene un límite, es porque los hombres, adonde quiera que vayamos, llevamos con nosotros ese límite. Es más: nosotros somos ese límite. Y si vamos a Marte o a la luna, las dos o tres cosas más que sabremos sobre Marte o la luna, no cambiarán en nada, pero en nada, la extensión de nuestra ignorancia”.
Y esto es apenas un breve fragmento de ese relato que no para una sola línea de regalarnos reflexiones así de lúcidas e inquietantes. Juan José Saer se llama el autor. Él hizo la otra mitad del trabajo. Yo solo fui a compartir mi goce de semejante maravilla de cuento con unos bellos desconocidos. Qué más puedo pedir.
¿Quieres más información?
Ingresa tus datos aquí y te enviaremos un correo o te contactará uno de nuestros asesores.